CAPITULO III (2)
2
Manuel salió de la austera casa del abad
despidiéndose tan solo con una sonrisa y un ligero movimiento de cabeza. El
clérigo respondió con otra sonrisa y un casi inaudito gruñido mientras se colocaba sus quevedos. El joven salió del abarrotado despacho y atravesó el
corto pasillo que llevaba a la calle esquivando pilas de libros y carpetas
polvorientas repletas de papeles amarillentos lanzando estocadas al aire con un sable invisible al tiempo
que bramaba en voz baja:
-¡Muere infiel! ¡Muere por mi
mano y el poder de la cruz!
Salió a la calle disipando de su cabeza los
recuerdos de la batalla imaginaria mientras otra guerra le acechaba a la vuelta
de la esquina.
Apenas había salido de la casa del cura, el
joven sintió el impacto durísimo de una bola de barro en su frente. El golpe lo
cegó momentáneamente llenando su vista de destellos metálicos. Al recuperar la
visión, Manuel se dio cuenta de que estaba en el suelo y advirtió como unas
siluetas difusas se dirigían hacia él corriendo a gran velocidad. Cuando su
vista se aclaró del todo, el joven reconoció a Adolfo Martínez, a Juan Blaña y
a los tres o cuatro chiquillos de la aldea que siempre tenían a su alrededor.
Adolfo tenía ocho años como Romasanta aunque aparentaba tres o cuatro mas. Con
su corta edad, el joven Adolfo era un niño violento, fanfarrón, irreverente y
ruidoso. Su hermano mayor había luchado contra los franceses en la batalla de
Ponte Sampaio junto a Pablo Morilla, el “heroico general del ejercito de
liberación” unos años antes. Desde muy pequeño, el menor de los Martínez,
obnubilado por las historias que escuchaba de sus padres y de sus hermanos
mayores, imitaba en todo a su idolatrado hermano. Se pasaba el día guerreando
contra el invasor francés flanqueado por su inseparable Juan Blaña, y por unos
cuantos rapaces que preferían estar del lado del atacador que del atacado.
El atacado era casi siempre el pobre Manuel
Blanco por un poderoso motivo: Adolfo Martínez había probado atacar a varios
niños de la aldea y en más de una ocasión, el resultado de la batalla no había
sido el deseado por el joven guerrero. Y así fue probando diferentes enemigos
hasta encontrar a un “francés” lo suficientemente pequeño y desvalido al que
poder “vencer” en cada uno de sus guerreros arrebatos. La mayoría de las veces
Romasanta era el “francés imaginario” al que había que torturar, matar y
expulsar de las tierras gallegas pero en innumerables ocasiones también lo
tomaban como el demonio al que las huestes celestiales debían expulsar del
paraíso. Desde muy pequeño, unas viejas del pueblo afirmaban que Manuel Blanco
Romasanta tenía en su cuerpo la marca del diablo y que estaba maldito de por
vida. Su nacimiento en noche de luna llena, el episodio del lobo y alguna falsa
leyenda añadida por las gentes de la aldea había fomentado el odio y el temor
hacia el inocente rapaz. Así que los adultos le evitaban como si fuese un
apestoso y los niños le apedreaban cada vez que la ocasión se presentaba, como
aquella tarde.
Consiguió ponerse en pie antes de ser
alcanzado por dos piedras puntiagudas. La primera le impactó directamente en la
mejilla provocándole una pequeña herida de la cual manó una perla de sangre. El
segundo proyectil le alcanzó a la altura de la tercera costilla. La velocidad
de la piedra era tan violenta que el joven atacado temió la rotura de algún
hueso. Pero no había mas daño que el durísimo golpe y una mancha morada que
cambiaría de color en varias ocasiones durante las siguientes semanas.
Romasanta echó a correr por las irregulares
calles de la aldea esquivando a duras penas al grupo de rapaces que decidió
separarse para dar caza al desafortunado con más eficacia. Pero Manuel ya era
un maestro de la huida. Con el tiempo había aprendido a esquivar a sus
atacantes con una mas que aceptable maestría. No podía hacerles frente pero
tampoco iba a dejarse atrapar. Corría hacia un lado y cuando parecía que iba a
girar por una calle, se paraba en seco, giraba sobre sus talones y volvía sobre
sus pasos cuando su perseguidor todavía seguía con el impulso de la carrera
anterior. En ocasiones se escondía entre los pilares de un órreo y despistaba a
sus perseguidores corriendo en circulo alrededor de las patas del elevado
granero para salir corriendo en la dirección menos sospechada.
En aquella ocasión, Manuel salió corriendo a
toda velocidad hacia la casa de Samuel Pérez. Cuando estuvo a punto de
estrellarse contra la pesada puerta de madera, Manuel giró hacia la derecha y
se perdió entre unos muretes de piedra que separaban varios corrales. Sus
perseguidores no cejaron en su intención de prender al enemigo y se separaron
estando en varias ocasiones a punto de atrapar al joven Romasanta. Cuando más
cerca estuvo Adolfo de alcanzarle fue en el momento en que Manuel resbaló por
el barro y cayó de bruces en un charco que cambió instantáneamente el color de
su ropa. Mientras Romasanta trataba de levantarse patinando con sus
resbaladizos zapatos sobre el suelo empapado, Adolfo cayó también
providencialmente a apenas un metro de él. Romasanta consiguió entonces pisar
con firmeza y salió a toda velocidad hacia el bosque que se divisaba detrás de
un trigal. Adolfo Martínez con el rostro desencajado por la ira al verse
empapado por el barro gritó:
- ¿Atrapad a este mastuerzo
que yo mismo le retorceré el cuello hasta que deje de respirar!
Los niños salieron en estampida hacia el
escurridizo monaguillo a través del terreno sembrado pero este consiguió
refugiarse entre los altos y oscuros árboles. Fue delante de la arbórea pared
cuando los niños pararon en seco. El sol ya no iluminaba a través de las
espesas nubes grises y la luz era cada vez mas escasa. Pero no era en realidad
la falta de luz lo que hizo que los chicos desistieran de adentrase en el
bosque, lo que verdaderamente les hacia mantenerse fuera de la espesura era las
historias que contaban en la aldea sobre lobos asesinos, esqueletos danzarines
o duendes que hacían desaparecer a los niños para siempre. Lo malo es que la
ira de
- ¡Atrapadle, atrapadle!-aullaba mientras se acercaba a toda
velocidad–¡Como no lo cojáis, seré yo el que os retuerza el cuello a vosotros!
Pero los niños se mantenían a la entrada del
bosque sin saber que hacer. Miraban a la negrura, luego a Adolfo que se acercaba cada vez mas y de
nuevo a los árboles pero sin levantar un pie del suelo.
Fue cuando llegó Adolfo a la entrada de la
frondosa arboleda cuando la emprendió a puntapiés con sus supuestos amigos:
- ¡Vamos, jamelgos, id a por
él de una vez por todas!
Todos los niños menos Adolfo Martínez y Juan
Blaña se adentraron en la negrura con la certeza de que ya no encontrarían al
joven Romasanta. Juan Blaña avanzaba unos pasos hacia los árboles y volvía para
dar novedades mientras Adolfo Martínez esperaba fuera seguro y a campo abierto.
Dentro, se escuchaba a los niños llamar a Manuel a gritos. De vez en cuando se
oían unos pasos correr de un lado a otro. Entonces, los niños lanzaban piedras
hacia el lugar de dónde provenía el sonido y se hacía un corto silencio
mientras los atacantes esperaban escuchar los gritos de dolor de la victima,
cosa que no ocurrió en ningún momento. En una ocasión, se escuchó el siseo de
las hojas secas justo a la entrada del bosque y una lluvia de piedras salió de
él para darles alcance a Adolfo Martinez y a Juan Blaña que esperaban fuera ya
sin muchas esperanzas de darle castigo al hijo de Miguel Blanco. Adolfo gruñó
algo ininteligible y los muchachos se volvieron a adentrar en el bosque.
Una hora mas tarde, tres de los niños
salieron de la espesura sin haber conseguido dar caza al esquivo muchacho.
Recibieron varios puntapiés del jefe de la banda que, sin embargo no había
tenido el valor de buscar él mismo al causante de que estuviera completamente
empapado y manchado de barro.
Estaban a punto de volver a la aldea cuando
se percataron de que uno de los niños, el mas pequeño, no había salido del
bosque. Se trataba de Pedro Fernández, el hijo de Manuela Fernández la viuda de
Juan Fernández fallecido el año
anterior de una fuerte fiebre y cuya casa se encontraba en la parte más alta y
alejada de la aldea.
Una ola de terror invadió a los otros chicos
que comenzaron a llamarle esta vez sin entrar en el bosque que se había
convertido ya en un espacio negro como el corazón de un demonio.
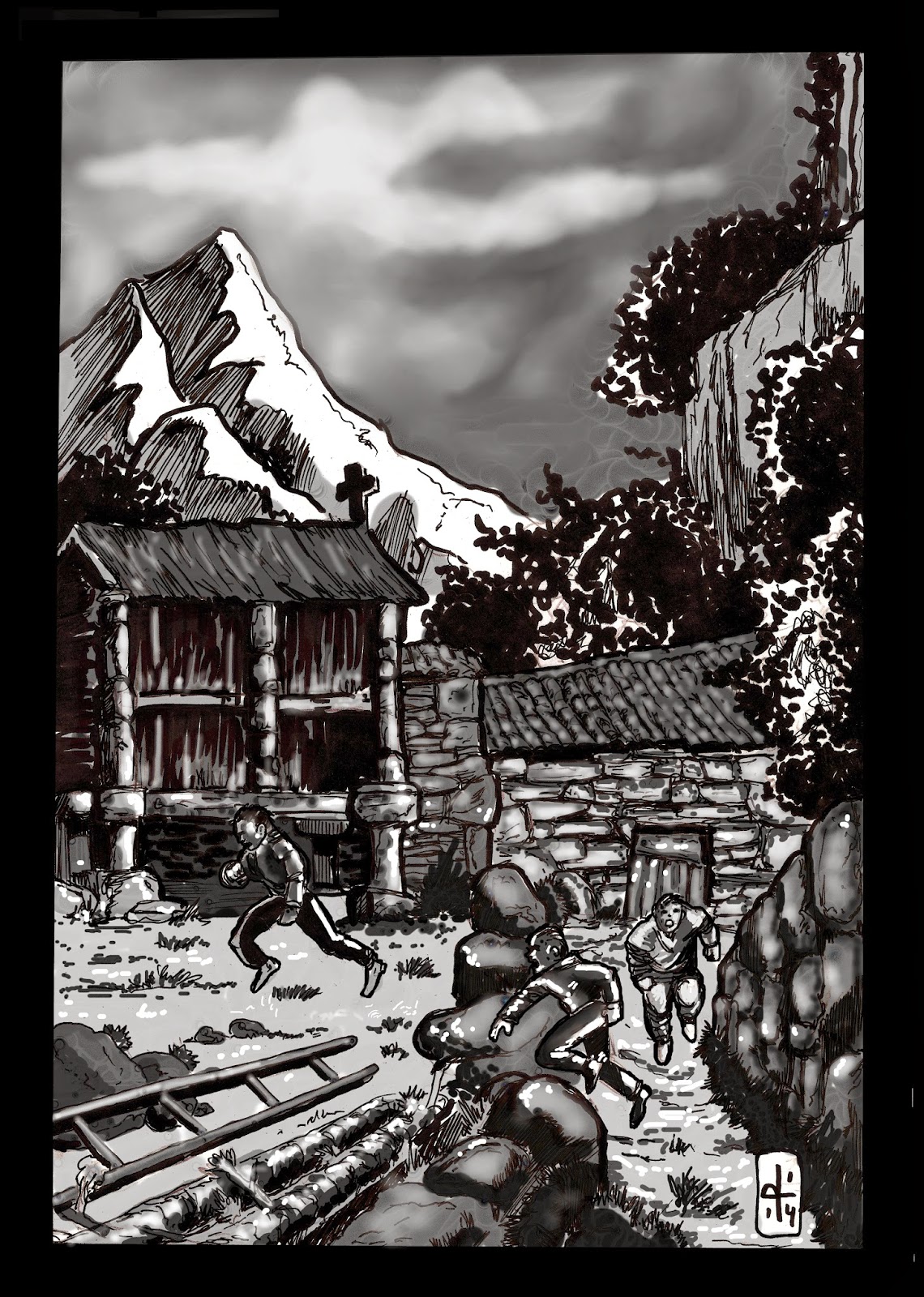


Comentarios
Publicar un comentario