CAPITULO VIII
VIII
28 de Junio de 1818
LA LAGOA DE ANTELA, OURENSE
La fiebre le llegó a Manuel sin avisar. Una
noche se puso a sudar en su camastro, durmió entrecortadamente, soñando con
meigas, demonios, machos cabríos que abusaban de jóvenes doncellas y lobos con
rostros humanos que devoraban corderos y niños con la misma crueldad. En
definitiva, aquella noche puso imagen real a todas las fábulas que Manuel
Ferreiro había relatado alrededor del fuego.
El joven pasó el día siguiente delirando,
sudando y empapando su colchón de paja.
Manuel y su padre compartían casa con varios
hombres y niños que trabajaban también de temporeros y con quien coincidirían
varias veces en varios pueblos antes de terminar el verano.
Ferreiro vino a verle por la tarde para
despedirse (porque tomaba de nuevo camino de Portugal para atender a sus
negocios) y no desaprovechó la ocasión de burlarse de nuevo del enfermo.
-¡Pobre rapaziña! Un hombre
de verdad jamás caería enfermo como tu lo has hecho. Las fiebres de los hombres
no duran más de unas horas. Pero tú, como no eres hombre, pues así te pasa...
El caso es que la fiebre le duró tres días
más con sus noches incluidas. Una vieja desdentada del pueblo acompañaba de una
niña que le llevaba un Rosario, varios frascos con agua bendita y un pañuelo
con varios nudos, sentenció que el niño había sido ahojado. Al caer la tarde
del tercer día le rezó al niño, le roció con el contenido de los frascos al
tiempo que recitaba conjuros olvidados.
Después del ritual, la vieja se volvió hacia
Miguel Blanco y negando con la cabeza y mostrando preocupación dijo:
-Este rapaz padece la fada.
Veamos como la noche pasa y si llega a ver el amanecer habremos de repetir los
rezos a ver si mejora.
Debían ser las horas más cercanas al amanecer
cuando Manuel despertó al escuchar el tintineo de una campanilla y un murmullo
casi inaudible. Trató de reunir las fuerzas necesarias para levantarse y lo
consiguió con mas facilidad de la que hubiera imaginado.
Al asomarse al ventanuco, Manuel se vio
invadido por un terror como en su vida había sentido. Iluminadas por la luna
llena, siete siluetas negras andaban en fila por el camino que venía del pueblo
hacia la casa. La primera de ellas llevaba un candil con una llama tan pequeña
que apenas iluminaba la mano de su portador. Las figuras se pararon delante de
la puerta de la casa, hicieron un circulo alrededor del que llevaba el candil y
comenzaron a murmurar entre ellos.
¡LA SANTA COMPAÑA!-Pensó el joven enfermo- han venido por mí.
Manuel corrió hacia el camastro y se tapó hasta la cabeza. Sabía que en
cualquier momento, la muerte vendría a reclamar su doliente tributo. Atento a
cualquier sonido, con los ojos como platos, sin moverse y con el corazón
desbocado, el joven pasó la noche atemorizado, preso de un horror
indescriptible, helado como la mano huesuda de la dama de la hoz y la calavera.
Sin morir.
Y finalmente llegó el amanecer.
La casa comenzó a llenarse del sonido de los
campesinos que se desperezaban al tiempo que se vestían y preparaban las hoces
para la dura jornada de trabajo que les aguardaba.
Unos se deseaban los buenos días, otros
refunfuñaban, gruñían, muchos bostezaban y algunos hacían bromas sobre el
capataz y sobre el volumen de su mujer. La casa se llenaba de vida mientras
Miguel Blanco seguía durmiendo, ajeno al alboroto que iba creciendo a su
alrededor. Dormía la mona como todas las mañanas hasta que un tal Fernando
(nadie conocía su apellido) le despertaba a puntapiés.
Y así lo hizo también aquella mañana
gritando:
-¡Vamos Miguel! ¡Arriba y a
la faena! ¡Gandul! ¡Menuda noche nos ha dado el condenado!
-¿Y qué pasó?-preguntó una voz desde el cuarto contiguo.
-¿Que qué pasó?-respondió Fernando visiblemente enfadado-¿Que qué paso? Pues que este mal nacido no se
veía harto de beber anoche y partió con Genaro, Benitiño y cuatro mas a beber a
la loma de la Torre de Pena y al regresar hacían tanto ruido que despertaron a
la Manoliña que se pensó que venía la Siniestra Comitiva y se llevó el susto de
su vida.
El susto de su vida se lo había llevado
también Manuel Blanco Romasanta pero el saber que su padre, borracho como una
cuba y otros seis energúmenos le habían hecho creer que su vida había llegado a
su fin, le llenó de una rabia que le duró durante muchos años. Desde aquel
momento decidió dejar de creer en las historias del cretino de Manuel Ferreiro
y hacer caso solamente a lo que sus sentidos podían probar.
Lo bueno para Romasanta de aquel día fue que
la fiebre había desaparecido por completo durante la mañana y que su padre y
sus seis acólitos pasaron una jornada de infierno por culpa de la resaca y del
dolor de cabeza.
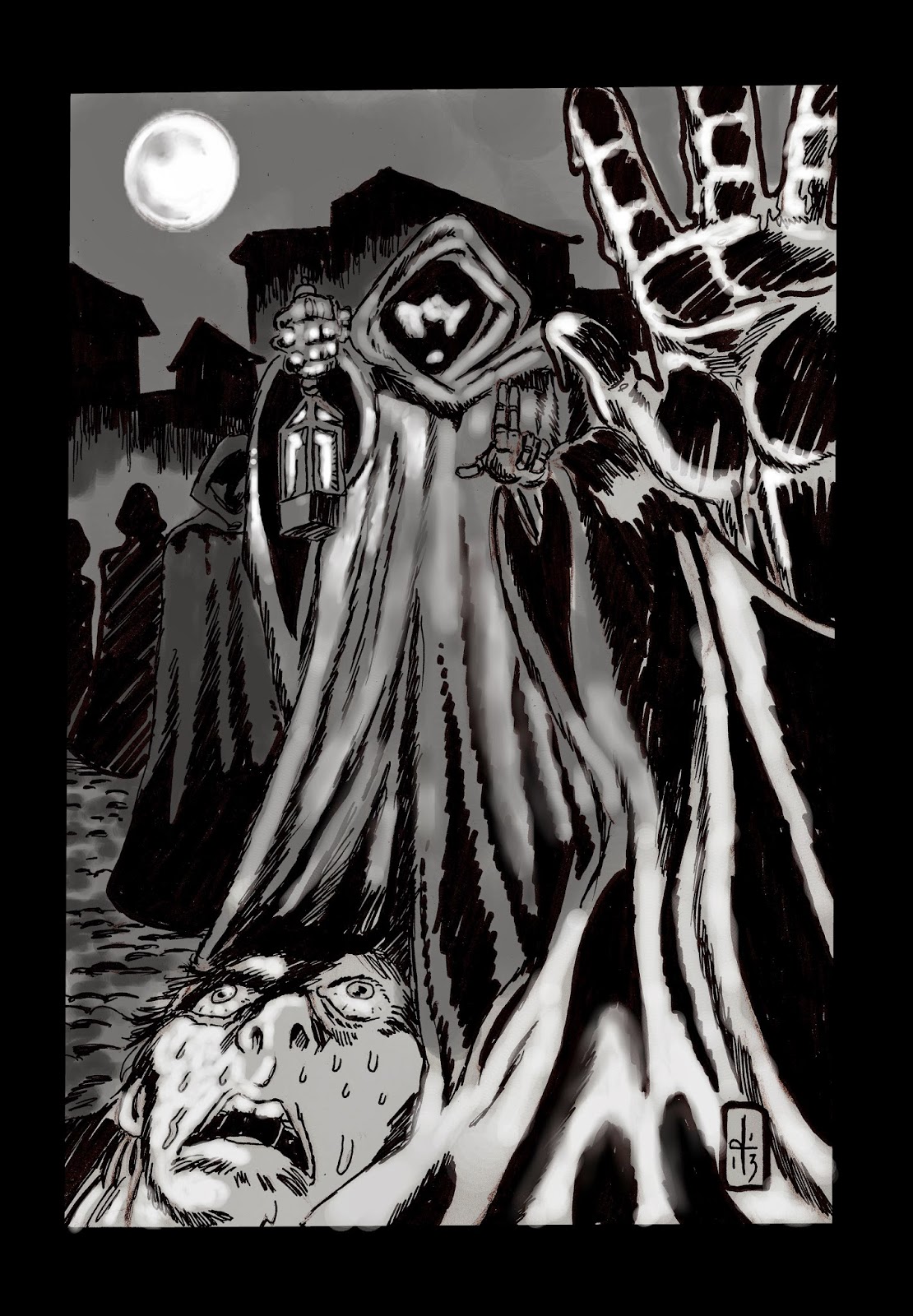


Comentarios
Publicar un comentario